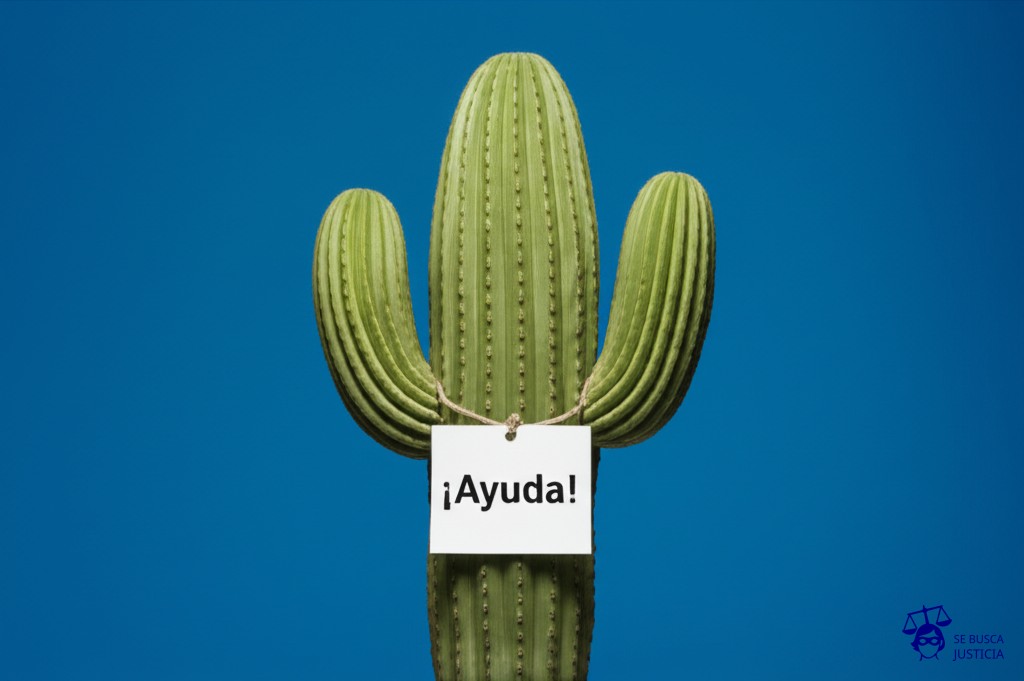Cobranza abusiva: Límites legales al acoso de entidades financieras

El delicado arte de cobrar: Cuando la insistencia se convierte en acoso
Uno podría pensar que, en un sistema de relaciones contractuales, las reglas son claras para ambas partes. El deudor debe pagar; el acreedor tiene derecho a cobrar. Una verdad de Perogrullo. Sin embargo, en el fascinante universo de la cobranza extrajudicial, parece que algunos intérpretes del derecho al cobro desarrollan una creatividad digna de mejores causas. La premisa de que una deuda otorga un cheque en blanco para el hostigamiento es, por decir lo menos, una ficción jurídica bastante popular y llamativamente errónea.
La legislación argentina, en un admirable esfuerzo por recordarle a la realidad cómo debería ser, ha trazado una línea bastante clara. El artículo 8 bis de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor es el protagonista de esta historia. Habla de algo tan elemental como el «Trato Digno». Esto significa que los proveedores de bienes y servicios —y sí, las entidades financieras y sus agencias de cobranza lo son— deben abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Es un concepto amplio, pero su aplicación es quirúrgica.
¿Qué entra en esta categoría? Llamadas a las tres de la mañana, una catarata de mensajes de texto que harían sonrojar a un spammer profesional, o comunicarse con el empleador, los vecinos o familiares para ventilar la situación financiera del deudor. Estas no son estrategias de cobranza; son tácticas de presión psicológica que rozan la extorsión. La ley no establece un horario específico y universal para las llamadas, pero la jurisprudencia y la doctrina son unánimes: debe primar la razonabilidad. Esto, en lenguaje llano, significa horario comercial. Fuera de ese marco, la insistencia deja de ser un recordatorio y se convierte en una invasión a la intimidad, un derecho que, curiosamente, no se pierde al contraer una deuda.
Las amenazas con «acciones legales desproporcionadas» son otro capítulo de este manual de malas prácticas. Insinuar un «embargo inminente» del sueldo por una deuda mínima sin siquiera haber iniciado un juicio, o amenazar con un proceso penal por una obligación puramente civil, no es informar sobre posibles consecuencias: es desinformar con el fin de intimidar. El derecho a reclamar una deuda por vía judicial es innegable, pero debe seguir un camino procesal estricto, no anunciarse como un apocalipsis inminente y falaz a través de un mensaje de WhatsApp.
La anatomía de una defensa: Herramientas del deudor frente al asedio
Frente a este panorama, el deudor no es un mero espectador de su propio calvario. El ordenamiento jurídico, afortunadamente, le provee una pila de herramientas que van más allá de simplemente bloquear el número de teléfono. La defensa comienza con una disciplina casi monacal: la documentación exhaustiva. Cada llamada recibida fuera de horario debe ser registrada: día, hora y, si es posible, el nombre del interlocutor. Cada mensaje de texto, correo electrónico o nota de voz debe ser guardado como si fuera un tesoro. Esta colección de evidencia, que puede parecer una tarea tediosa, se convierte en la piedra angular de cualquier reclamo posterior. Es la diferencia entre una queja testimonial y una prueba contundente.
El siguiente paso es elevar el nivel de la comunicación. Si el diálogo es abusivo, hay que sacarlo del terreno informal. Una carta documento es el instrumento por excelencia. En ella, con un lenguaje claro y preciso, se intima a la entidad o a su agencia de cobranza a cesar de inmediato las prácticas de hostigamiento. Se debe detallar el tipo de acoso sufrido y exigir que cualquier comunicación futura se realice por un medio fehaciente, como el correo postal o electrónico a una dirección específica. Este acto tiene un doble efecto: por un lado, constituye una prueba irrefutable de que se ha notificado al acreedor de su conducta ilegal; por otro, suele tener un efecto disuasorio sorprendentemente eficaz. Muchas agencias, al recibir una comunicación formal de un deudor que demuestra conocer sus derechos, moderan su entusiasmo.
Si el acoso persiste, la vía administrativa es el camino natural. La denuncia ante la autoridad de Defensa del Consumidor (a nivel nacional, el COPREC es la instancia de conciliación previa obligatoria) es un procedimiento gratuito y relativamente ágil. Allí, se presenta el caso con toda la evidencia recolectada. Se busca una audiencia conciliatoria donde, con la intervención de un tercero imparcial, se intenta llegar a un acuerdo. Este puede incluir desde el cese del hostigamiento hasta una propuesta de pago razonable o, incluso, una compensación económica. Es un campo de juego mucho más nivelado para el consumidor.
El espejo del acreedor: Obligaciones y riesgos de una cobranza «creativa»
Ahora, observemos el asunto desde la otra vereda. Para el acreedor, la tentación de tercerizar la cobranza en agencias que prometen «alta efectividad» puede ser grande. Lo que a menudo omiten en su análisis de riesgo es que son solidariamente responsables por las prácticas de aquellos a quienes contratan. El hecho de que un tercero realice las llamadas no exime a la entidad financiera original de su deber de garantizar un trato digno.
Las consecuencias de ignorar esta sutil pero fundamental regla pueden ser bastante desagradables. Primero, las sanciones administrativas impuestas por Defensa del Consumidor, que pueden ir desde un simple apercibimiento hasta multas económicas considerables. Pero la verdadera incomodidad para el acreedor aparece con dos figuras jurídicas particularmente interesantes: el daño moral y el daño punitivo. El daño moral (artículo 1741 del Código Civil y Comercial) resarce la angustia, la ansiedad y el padecimiento espiritual que el acoso sistemático le genera al deudor. Es la monetización del derecho a la tranquilidad.
Y luego está la joya de la corona: el daño punitivo. Contemplado en el artículo 52 bis de la Ley 24.240, permite a los jueces aplicar una multa civil a favor del consumidor. Su finalidad no es compensar un daño, sino castigar una inconducta grave y disuadir al infractor y a otros de repetir el comportamiento. Es una sanción ejemplificadora. Cuando un juez determina que una entidad ha actuado con grave indiferencia por los derechos del consumidor, puede imponer una multa que, a menudo, supera con creces el monto de la deuda original. Es la forma que tiene el sistema de decirle al acreedor que, a veces, el afán por cobrar a cualquier costo puede resultar en un pésimo negocio.
Más allá de la deuda: El derecho a la tranquilidad y la dignidad personal
Es fundamental comprender que el conflicto por una deuda impaga es de naturaleza patrimonial. No es un asunto penal ni moral. Deber dinero no despoja a una persona de su condición de sujeto de derecho ni suspende la vigencia de sus garantías constitucionales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la dignidad. Este es el punto ciego de muchas estrategias de cobranza: operan bajo la premisa implícita de que el deudor es un ciudadano de segunda categoría, alguien a quien se le puede perturbar sin consecuencias.
Esta visión choca de frente con uno de los principios más elementales del derecho privado: la prohibición del abuso del derecho, consagrada en el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Este artículo establece que la ley no ampara el ejercicio de un derecho cuando este contraría los fines que la ley tuvo en mira al reconocerlo o cuando excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El derecho a cobrar una deuda es legítimo; su ejercicio mediante el acoso y la intimidación es un claro abuso. Es usar una prerrogativa legal para una finalidad ilegítima: quebrar psicológicamente al deudor.
La amenaza de «embargar todo» o de «iniciar acciones penales» es un claro ejemplo de este abuso. El embargo es una medida cautelar que requiere una orden judicial dentro de un proceso, y tiene límites muy estrictos sobre qué bienes son inembargables (como el salario hasta cierto porcentaje, o la vivienda única bajo ciertas condiciones). Las deudas comerciales, salvo contadísimas excepciones vinculadas a fraudes específicos, no generan responsabilidad penal. Presentar estas opciones como consecuencias directas e inevitables es, sencillamente, mentir.
En última instancia, el respeto por los límites legales en la gestión de cobranzas no es una concesión graciosa, sino una obligación. Es casi poético cómo las mismas entidades que exigen una observancia religiosa de las cláusulas de un contrato y los plazos de pago, a menudo demuestran una flexibilidad interpretativa asombrosa cuando se trata de las normas que regulan su propio comportamiento. El recordatorio es simple: la ley, afortunadamente, se aplica para todos. Incluso para quienes creen que, por estar del lado del acreedor, tienen la sartén por el mango. A veces, el mango está más caliente de lo que parece.