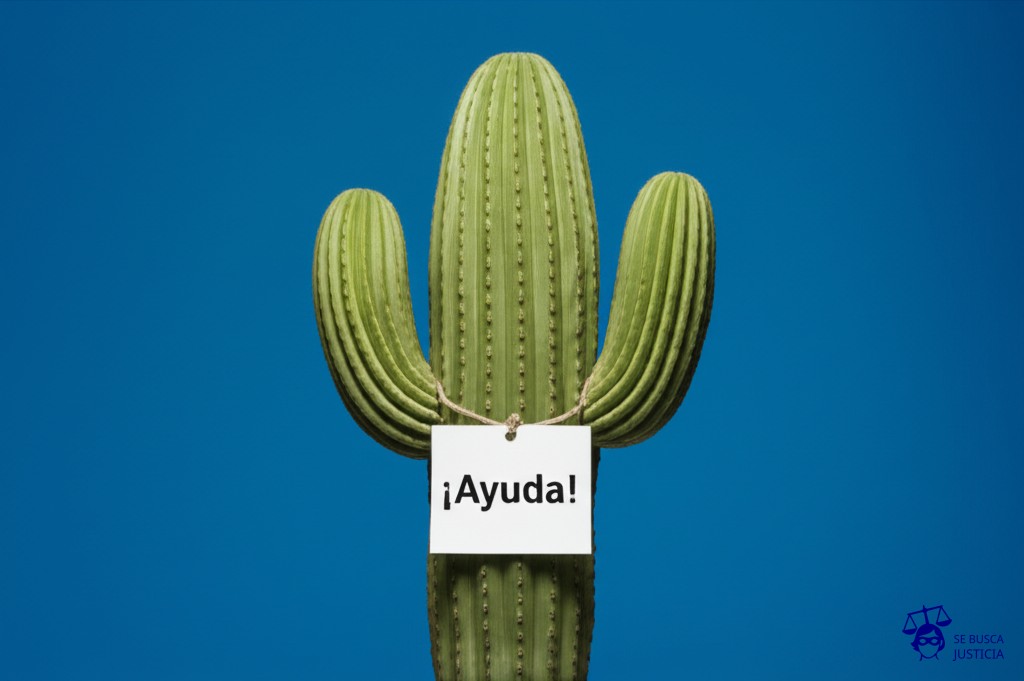Cancelación de Eventos: Derechos del Consumidor y Reembolsos

El Contrato de Espectáculo Público: Una Verdad Incómoda
Resulta llamativo, casi enternecedor, observar la recurrente sorpresa de ciertos organizadores de eventos cuando se enfrentan a una verdad jurídica tan elemental como ineludible: la venta de una entrada no es un acto de fe, sino la celebración de un contrato. Específicamente, un contrato de espectáculo público, una figura que, aunque no goce de la misma popularidad mediática que un amparo, posee una solidez granítica en nuestro ordenamiento. Al adquirir un ticket, el consumidor no está comprando un souvenir o un pedazo de papel con un diseño atractivo; está pagando por una obligación de resultado. El proveedor —sea el productor, el artista o la ticketera— se compromete a brindar un espectáculo determinado, en un lugar y fecha específicos. Ni más, ni menos.
Este acuerdo, por su naturaleza, cae de lleno bajo la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240 y sus modificatorias). Se trata de un contrato de adhesión, donde el consumidor no tiene la más mínima chance de discutir las cláusulas; simplemente acepta o se queda afuera. Esta asimetría de poder es precisamente la razón de ser de toda la legislación protectoria. La oferta que realiza el organizador, a través de publicidades, redes sociales o su propia página web, es vinculante. Cada detalle prometido —desde la presencia de un artista telonero hasta la duración estimada del show— integra los términos de ese contrato. Si la publicidad prometía un show de tres horas, un set de una hora y media constituye un incumplimiento. Así de simple. La ley no pide heroicidades, pide el cumplimiento de lo pactado. El artículo 7 de la ley es meridianamente claro: la oferta obliga a quien la emite. No es una sugerencia, es un mandato legal.
La premisa de que un evento puede ser cancelado dejando a los asistentes sin el show y sin su dinero no es una ‘premisa incorrecta’ en el sentido fáctico —lamentablemente, ocurre—, pero es una aberración jurídica. Es el equivalente a que un concesionario te cobre un auto, te entregue solo las llaves y pretenda que el negocio está cerrado. La contraprestación por el pago del consumidor es el evento mismo, no la promesa del evento. Cuando esa contraprestación desaparece, el contrato se frustra por una causa imputable al proveedor, y las consecuencias no son opcionales.
La Cancelación y sus Múltiples Caras: Incumplimiento y Fuerza Mayor
Ante la cancelación, el primer reflejo del organizador suele ser la invocación, a menudo con un dramatismo digno de mejor causa, de la figura del ‘caso fortuito’ o ‘fuerza mayor’. Un argumento que, si bien está contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, no es un cheque en blanco para eludir responsabilidades. Para que un hecho sea considerado fuerza mayor, debe cumplir con tres requisitos de manual: ser imprevisible, inevitable y ajeno a las partes. Una llovizna en una ciudad con un régimen de lluvias predecible no es imprevisible. Una falla técnica en los equipos de sonido, salvo que sea causada por un meteorito, rara vez es ajena al organizador. La enfermedad de un artista puede ser un gris, pero si la empresa no cuenta con un seguro o un plan de contingencia, la diligencia exigible a un profesional del rubro queda en entredicho.
La carga de la prueba de la fuerza mayor recae, por supuesto, sobre quien la alega: el organizador. Y debe ser una prueba robusta, documentada y convincente. No basta con un comunicado de prensa lacónico. Debe demostrar que hizo todo lo humanamente posible y profesionalmente exigible para evitar la cancelación. Si no puede probarlo, la cancelación se presume como un incumplimiento liso y llano de sus obligaciones contractuales. Aquí es donde se separan los profesionales de los improvisados. Un organizador serio tiene seguros, planes B y una estructura para gestionar estas crisis. Quien no los tiene, no puede luego trasladar el costo de su propia imprevisión al bolsillo del consumidor.
El Reembolso: No es un Favor, es una Obligación Mínima
Llegamos al punto que genera más ficciones creativas: el reembolso. Es crucial entender que la devolución del dinero no es un gesto de buena voluntad ni una concesión graciosa. Es la consecuencia legal mínima, básica y automática de la resolución del contrato. Al no poder cumplir con su parte (el espectáculo), el organizador pierde todo derecho a retener la contraprestación (el dinero del consumidor). Pretender lo contrario es avalar un enriquecimiento sin causa, figura proscrita por nuestro derecho.
El reembolso debe ser total e íntegro. Este es un detalle no menor. ‘Total’ significa cada centavo que el consumidor pagó. Esto incluye no solo el valor nominal de la entrada, sino también los famosos e irritantes ‘cargos por servicio’, ‘costos de emisión’ o cualquier otra denominación que se utilice para inflar el precio. Esos cargos son parte del costo del producto/servicio que el consumidor adquirió. Si el servicio principal (el show) no se presta, todos sus accesorios corren la misma suerte. Argumentar que el ‘servicio de venta’ sí se prestó es una falacia: ese servicio solo tiene sentido en función del evento principal. Sin evento, el servicio de venta es inútil, una prestación sin causa. Cualquier cláusula que establezca la no devolución de estos cargos es, a todas luces, una cláusula abusiva según el artículo 37 de la Ley 24.240, y se la tiene por no escrita. El consumidor tiene derecho a la restitución plena de lo abonado, actualizado si corresponde por la inflación, y por el mismo medio de pago que utilizó originalmente.
Más Allá del Ticket: El Daño Punitivo y Otros Rubros Resarcibles
Ahora, una revelación que parece incomodar a muchos: la obligación del organizador no termina con la devolución del dinero. El incumplimiento contractual genera daños, y esos daños deben ser reparados. El consumidor invirtió tiempo, generó expectativas, quizás organizó un viaje, pidió un día en el trabajo o contrató a alguien para cuidar a sus hijos. Todo ese universo de frustración y gastos conexos también forma parte de la ecuación legal.
Aquí entran en juego varios conceptos. Primero, el daño emergente: son los gastos directos y comprobables que el consumidor realizó en conexión con el evento, como pasajes de micro u avión, noches de hotel no reembolsables, etc. Si se acredita que esos gastos se hicieron con el único fin de asistir al espectáculo cancelado, son perfectamente reclamables. Segundo, el daño moral: la reparación de la angustia, la desazón y la frustración que provoca la situación. Aunque su cuantificación es compleja, los tribunales reconocen que la pérdida de un momento de ocio y esparcimiento, muchas veces único e irrepetible, constituye una aflicción espiritual que merece ser resarcida. No se trata de hacerse millonario, sino de reconocer que el tiempo y las expectativas de las personas tienen un valor.
Finalmente, la herramienta más potente y, por ello, la más temida: el daño punitivo. Contemplado en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, no busca compensar al consumidor, sino castigar al proveedor por una inconducta grave y disuadirlo de repetirla en el futuro. Se aplica cuando hay un menosprecio flagrante por los derechos del consumidor, una indiferencia dolosa o una negligencia grosera. No devolver el dinero, retener los cargos por servicio, no dar información clara o someter al consumidor a un laberinto de reclamos interminables son todas conductas que pueden ameritar una multa punitiva. Es una sanción ejemplar que puede elevar considerablemente el monto de un reclamo, y su finalidad es pedagógica: que al proveedor le resulte más caro incumplir que cumplir. El camino del reclamo inicia con la intimación fehaciente (una carta documento es ideal), continúa en la instancia de mediación prejudicial obligatoria (como el COPREC) y, si no hay acuerdo, culmina en la vía judicial. Un camino que requiere paciencia, pero que se fundamenta en un principio simple: los contratos, como las promesas, están para cumplirse.